Hugo
Arciniega Ávila*
huarav@prodigy.net.mx
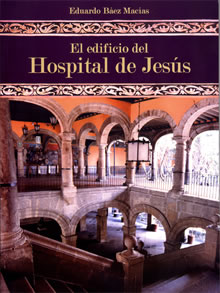 |
En enero de 1960, hace ya medio siglo,(1)
el diputado Antonio Castro Leal, legislador por el Distrito
Federal, alzó la voz ante el Congreso de la Unión
para denunciar la inminente ampliación de las
calles de Pino Suárez y de Tacuba, ejes fundamentales
de la traza antigua de la Ciudad de México. El Regente
de hierro, Ernesto P. Urruchurtu, consideraba indispensable
esta medida para agilizar el tráfico vehicular
en una urbe de cinco millones de habitantes. Entre las
construcciones que se verían afectados estaba
la fachada principal del hospital de la Limpia Concepción
de María y de Jesús Nazareno, el primero
del continente americano y uno de los más antiguos
del mundo que se conservaban en pie. El inmueble ya había
visto afectada su extensión con la apertura de
la avenida 20 de noviembre. Pese a la intercesión
de Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación
Pública, nada pudo concretarse en su defensa,
ya que los miembros de la Comisión de Monumentos
testificaron que el ala a suprimir era de reciente construcción
y que no tenía las cualidades y categoría
necesarias para ser considerada un monumento nacional.
A través de la Dirección de Obras Públicas,
Uruchurtu reviró: “El diputado Castro Leal
no pretenderá con sus frecuentes declaraciones
condenar a la inactividad al Departamento del Distrito
Federal.”(2) El
poder se ejerció otra vez y
cuadrillas de obreros echaron por tierra un ejemplo único
en la historia de la arquitectura novohispana.
 |
|
Desde
el exterior, sólo podían verse los paramentos de mampostería
forrados con láminas de tezontle, ya que el edificio continuó modificándose
durante las primeras tres décadas del siglo XX. Al nivel de la
calle se abrían las cortinas metálicas de los negocios comerciales,
y los vanos superiores también habían sido alterados en
su ubicación y proporciones;
(3) sin
embargo, en el interior, la enfermería que se extendía en
dirección norte sur se conservaba en su totalidad.
El primer valor que encuentro en el libro
El edificio del Hospital
de Jesús. Historia y documentos sobre su construcción consiste
en que en sus páginas el autor conjunta lo perdido en 1960 y en
periodos antecedentes con lo que ha logrado sobrevivir del edificio hasta
el día de hoy. Esto con el fin de que el lector comprenda a cabalidad
la trascendencia de una institución fundada para el alivio de las
enfermedades del cuerpo y el cuidado de las del alma; un mecanismo pétreo
para la expiación de las culpas, puesto en marcha por el conquistador
Hernán Cortés; ex voto monumental, testimonio de gratitud
por los favores recibidos; espacio para el desarrollo de las ciencias
médicas en las tierras que también acogieron a la imprenta
y a la Universidad, y un centro para el desarrollo de las artes, ya que
aquí, como nos explica el doctor Báez, confluyen la arquitectura,
la escultura y la pintura.
 |
|
Una
atenta revisión del extenso fondo documental, que
para su mejor resguardo fue conducido al Archivo General
de la Nación, da sustento a la reconstrucción
que realiza el autor del complejo y dilatado proceso de
edificación de este conjunto arquitectónico.
A través de los seis capítulos que integran
la obra el lector se adentra en tradiciones que eran frecuentes
durante el virreinato. Por ejemplo, sacar a concurso los
proyectos mediante pregón público, costumbre
gremial que la Academia de San Carlos fue socavando a partir
de la instalación del primer director de Arquitectura.
Otro aspecto que me parece interesante es la relación
entre el comitente, el administrador de los marqueses del
Valle de Oaxaca, y los diferentes alarifes que quedaron
al frente de las obras, desde los más conocidos,
como Claudio de Arciniega, Cristóbal de Medina Vargas
y Francisco de Guerrero y Torres, hasta nombres que habían
permanecido en la casi total oscuridad, como el italiano
José Bezzoni. Se confirma, por otra parte, la buena
calidad de los trabajos emprendidos por los maestros indígenas;
es el caso del cantero Martín Lázaro.
Un
texto rico en referencias, no omite mencionar la proveniencia
de los materiales constructivos, las canteras en donde
se cortaban los sillares y los tambores que jerarquizaban
los accesos y ponían límite a los espacios.
A pesar del desinterés mostrado en no pocas ocasiones
por los intendentes, la edificación y formación
de los diferentes ámbitos aparecen como una práctica
ordenada en la que se van sucediendo las acciones emprendidas
por diferentes gremios: ya los canteros, ya los carpinteros
de lo blanco, ya los pintores y los herreros. Porque, congruente
con su visión de la historia del arte, el doctor
Eduardo Báez recorre desde las portadas de la
iglesia
nueva hasta la todavía rica pinacoteca, y elige
a la Purísima Concepción, de Alonso Vázquez,
como “la mejor pintura que se conserva en el hospital”.
(4)
Sin discriminar periodos e ideologías, anota sobre
la intervención de José Clemente Orozco: “Creo
que este mural, aunque tardíamente, introdujo en
la decoración del hospital una nueva y realista
noción sobre el dolor humano, desnudo y lacerante,
nunca mitigado, que el arte colonial, fiado y creyente
en la infalible intervención divina, no podía
alcanzar.”
(5) Ante
las fachadas funcionalistas que envuelven ahora los patios,
prefirió guardar un prudente silencio.
Más
de 300 años de construcción y reconstrucción
dan cuenta de la lucha permanente entre el hombre y su
medio. Cortés solventó con sus propios recursos
la decisión de establecer la capital del Virreinato
sobre el lago en que habían fundado la propia sus
adversarios. Las inundaciones inutilizaron en varias ocasiones
las dependencias ubicadas en la planta baja del hospital;
los frecuentes sismos dañaron la bóveda de
la iglesia; la debilidad de los suelos lacustres derivó en
tareas permanentes de rectificación de los paramentos
y en la sobreposición de pisos que terminaron por
deformar las proporciones y la geometría asignadas
a las arquerías. A la larga, era tan costoso edificar
como mantener en pie lo edificado.
La
necesidad de publicar una segunda edición de
El
edificio del Hospital de Jesús obedece a la
relevancia histórica y artística de un conjunto
arquitectónico que a pesar del tiempo mantiene la
función que le dio origen, así como parte
de su acervo, incluidos los retratos de don Hernando y
de su hijo Martín. Duras lecciones nos han enseñado
que la mejor forma de conservar el patrimonio cultural
consiste en difundir sus valores. Ésta es una de
las tareas de la Universidad. El libro, como medio de comunicación,
sigue cumpliendo ese cometido. Hace cinco décadas,
durante el cincuentenario de la Revolución mexicana,
los urbanistas del régimen dilucidaron que la mejor
forma de conmemorar aquel aniversario era cruzando la ciudad
antigua con dos grandes avenidas. Entonces, Antonio Castro
Leal tuvo que recurrir a la fascinación por la cultura
estadounidense para construir su argumento:
“Quien
conozca la psicología de los norteamericanos
y el criterio y la práctica de las administraciones
municipales yanquis, sabe muy bien que en los Estados Unidos
ese monumento se conservaría con la mayor devoción,
con el más legítimo orgullo, felices de mostrar
algo que probara dignamente su pasado ilustre. En cambio
aquí en México somos más valientes:
lo derribamos para que quepan dos filas más de automóviles.”
(6)
En el presente,
para impedir la destrucción de este legado se cuenta con los argumentos
derivados de los estudios sobre la arquitectura hospitalaria,
(7) de
la que el libro aquí comentado constituye un ejemplo magnífico,
sobre todo en el apartado dedicado a explicar el origen de la planta arquitectónica.
Para
mí, como alumno de Eduardo Báez Macías,
ayer en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras,
hoy en los pasillos y cubículos del Instituto de Investigaciones
Estéticas, esta segunda edición representa,
además, un justo reconocimiento a un universitario
ejemplar que en sus textos, en su cátedra, en las
sesiones dedicadas a la corrección de tesis, y en
los exámenes de grado, me ha enseñado que una
investigación seria requiere de rigor, crítica
y continuas visitas a los archivos; que la arquitectura,
en especial la religiosa, no es sólo forma, es sobre
todo contenido, y que no se debe temer a una imaginación
bien encauzada. Esto último lo pone por escrito:
“Repartidos
sobre los muros colgaban otros lienzos: la Virgen del Rosario, San Cayetano,
San Buenaventura, la Inmaculada Concepción, la Virgen de la Luz, la de
Guadalupe y la de Belem. En el coro, un gran lienzo con varios
santos. Así era el interior del templo en sus mejores épocas.
Qué triste contraste con la desnudez actual al imaginarlo,
según la descripción del inventario, con quince
retablos adosados a sus muros, más de un centenar
de lienzos y numerosas esculturas estofadas. ¿Dónde
quedó esa atmósfera interior, de luz atomizada
por los destellos de sus santos estofados y sus maderas doradas?
Pues con excepción del mayor, que era neoclásico,
todos los demás debían ser barrocos, salomónicos
y estípites, aunque ya estaban viejos, con esa vejez
que hace las cosas más misteriosas y respetables.”
(8)
El hospital
de Jesús en la Ciudad de México mantiene un enorme significado
como ejemplo notable de la arquitectura mexicana. Vasto conocimiento construido
a partir de los teoremas del tratadista novohispano fray Andrés de San
Miguel, con los dibujos del arquitecto Antonio González Velázquez.
Monumento cercano a los senderos y ermitas de los Santos Desiertos de Cuajimalpa
y Tenancingo, pero sobre todo situado en una urbe en continua transformación.
Para entrar en él, tres peldaños lo separan de la calle.
Inserción en Imágenes: 14.09.10.
Imagen del portal: Hospital de Jesús. Patio, planta alta.
Ilustraciones
tomadas del libro El edificio del Hospital
de Jesús. Historia y documentos sobre su construcción.





